
LA TINTA CON SANGRE ENTRA

 Para mí, lo sé, las palabras tenían el irresistible aroma de una fruta que debía guardar e incorporar en mí, como un objeto precioso de la existencia. De aquel aprendizaje puedo extraer, al menos, una enseñanza: que la letra con sangre entra.
Para mí, lo sé, las palabras tenían el irresistible aroma de una fruta que debía guardar e incorporar en mí, como un objeto precioso de la existencia. De aquel aprendizaje puedo extraer, al menos, una enseñanza: que la letra con sangre entra.
Retomando entonces ese criterio, podría afirmar que desde mis primeros años, fui un solitario sublime, es decir, que nunca, y menos hoy, renegué de mi individualidad. Y por ese atajo por el que me empecinaba, iba mi conciencia crítica, tanto de la literatura como de la vida en general. Habría que añadir que este hecho, hasta el día de hoy, no ha dejado de propinarme situaciones conflictivas y encrucijadas temibles, a lo largo de ese espectro que lisa y llanamente, podría llamarse “vida literaria”. En dos palabras: siempre estuve lejos de pertenecer a un clan o a una moda de “mensajeros de la palabra poética”. Es más, mi escritura nació de mi intimidad, gracias a una prima y a un grupo de sus compañeras de clase, que le dieron algunos de mis poemas a una profesora, para que finalmente fueran a dar a una emisora de radio, cuyo portal era algo así como “la hora del poeta” y que algunos años más tarde, un profesor de castellano y literatura de la Escuela nocturna en la que estudiaba , cayera en la tentación (sin que yo lo supiese) de entregar un escrito mío a un concurso literario del que para mi sorpresa resultara ganador.
 Con esos antecedentes, me fui creando un prontuario y, necesariamente, tuve que ir publicando, bajo mi responsabilidad, mis primeros pecados literarios. Y comencé a enviar poemas como mariposas al viento. De modo que tengo la conciencia de haber creado mi propia primavera del Canto,al estilo poundiano, así como también, cuando las circunstancias lo requerían, su propio invernadero.
Con esos antecedentes, me fui creando un prontuario y, necesariamente, tuve que ir publicando, bajo mi responsabilidad, mis primeros pecados literarios. Y comencé a enviar poemas como mariposas al viento. De modo que tengo la conciencia de haber creado mi propia primavera del Canto,al estilo poundiano, así como también, cuando las circunstancias lo requerían, su propio invernadero.
Hasta que un día, se cumplió un anhelo secretamente guardado, el de pertenecer al equipo de redacción de la revista literaria (mayormente de narrativa) llamada El escarabajo de oro, gracias a una invitación del poeta Victor García Robles. Fue a raíz de haber obtenido el Primer Premio de Poesía de la revista “Microcrítica”, cuando tímidamente me acerqué a sus tertulias de los viernes a las diez de la noche en el Café Tortoni en el que empecé a codearme con aquellos “monstruos sagrados de la literatura joven que yo admiraba y a participar con mis poemas y comentarios de libros de poesía. Recuerdo que mi primer poema, apareció con el siguiente lema: “El poeta Manuel Ruano tiene 22 años. Vino premiado. Es nuestra última adquisición. Obtuvo el Primer Premio de Poesía de la revista “Microcrítica”, entre más de 650 participantes...” En aquellas memorables reuniones había de todo: invitados célebres, curiosos, chicas hermosas, parlanchines, artistas, intelectuales del más colorido plumaje, etcétera,etc. Y ahí empecé a disfrutar de la bohemia nocturna de Buenos Aires y a conocer a muchos poetas. Entre ellos al poeta dominicano Manuel del Cabral, que me definió así: “Poeta auténtico Manuel Ruano, por su yo no bautizado...”
"Es mejor ser llevado a la academia porque
uno disfruta la poesía a suponer que se goza la poesía
sólo porque ya se tienen grados académicos."
T.S.Eliot
uno disfruta la poesía a suponer que se goza la poesía
sólo porque ya se tienen grados académicos."
T.S.Eliot
Las palabras no llegan solas. Ellas se van forjando en uno y se van puliendo con la existencia. Se es anacoreta y herrero que martilla el metal al rojo vivo, al mismo tiempo, al calibrarlas. Podría decir, que antes de los veinte años jugué con la poesía; pero a los cuarenta, viví plenamente la poesía. Sin embargo, a los cincuenta puede decirse que se comprende el sufrimiento que hay en la poesía. Más allá, está la nostalgia, el sueño, el amor por la poesía. Frente a la muerte se comprende, recién, toda la dimensión trágica que queda de la poesía...

He gozado al mirar desde un mirador retrospectivo (lo que nadie podría hacer por mí), al ser observador y testigo de lo que digo. Como alguna vez recordé, desempeñé desde los trece años diversos oficios que hoy considero asombrosos y de alguna manera necesarios en la vida de un poeta. Porque la empírica tarea de escribir, fue durante mi primer oficio como aprendiz de imprenta en los talleres Emmerich de Buenos Aires. Allí, hacía de todo, a partir de las cinco de la madrugada, cuando otros chicos dormían. Soportaba el frío y otras penurias al mezclar los potes de pintura para alimentar aquellas máquinas de sobrepujado, hasta limpiar con un formón, después, los cuños impresores. Desde secar los pliegos de cartulina y distribuirlos en enormes bastidores de madera que se iban apilando, uno sobre otro, hasta barrer cotidianamente todo el taller; desde cambiar los rodillos de papel de las máquinas timbradoras, hasta limpiar con estopa y querosén cada uno de los rodillos de impresión. De manera que ese oficio diario, se había incorporado en mí, estigmatizado en mí, y creo que el desahogo venía después, cuando salía de aquella atmósfera para ir a mis clases de bachillerato nocturno. Y hasta tuve un accidente de trabajo que, no sé si por distracción o que otra fatalidad, mis dedos índice y medio de la mano derecha, quedaron atrapados en aquella máquina alemana. Y eso, pienso, me marcó para siempre en la rutina de la escritura de imprenta en todas sus perspectivas, ya que mi sangre rodaba por los rodillos y mi dolor estaba humedeciendo los papeles impresos que yo no podía controlar. Porque en aquellos instantes de soledad, en los que lograba extraerme del mundo y su monotonía, yo escribía, aquí y allá, estoy seguro, en pedazos de papel que luego, una vez libre del trabajo, recomponía en soledad. Esa soledad que iba trazando mis sueños como un caleidoscopio que se va perdiendo a medida que el tiempo transcurre como si fuera aquel inolvidable reloj de pared (que movía su péndulo) en todo lo alto del taller, bajo la mirada de reojo de los obreros y los patronos del local. Así escribí muchos de aquellos poemas perdidos ya para siempre. Con esa sensación de niño angustiado en su delicioso pecado de escribir y soñar a un tiempo, mientras estaba descifrando el duro contacto con el mundo que aparecía ante sus ojos.
 Para mí, lo sé, las palabras tenían el irresistible aroma de una fruta que debía guardar e incorporar en mí, como un objeto precioso de la existencia. De aquel aprendizaje puedo extraer, al menos, una enseñanza: que la letra con sangre entra.
Para mí, lo sé, las palabras tenían el irresistible aroma de una fruta que debía guardar e incorporar en mí, como un objeto precioso de la existencia. De aquel aprendizaje puedo extraer, al menos, una enseñanza: que la letra con sangre entra.Retomando entonces ese criterio, podría afirmar que desde mis primeros años, fui un solitario sublime, es decir, que nunca, y menos hoy, renegué de mi individualidad. Y por ese atajo por el que me empecinaba, iba mi conciencia crítica, tanto de la literatura como de la vida en general. Habría que añadir que este hecho, hasta el día de hoy, no ha dejado de propinarme situaciones conflictivas y encrucijadas temibles, a lo largo de ese espectro que lisa y llanamente, podría llamarse “vida literaria”. En dos palabras: siempre estuve lejos de pertenecer a un clan o a una moda de “mensajeros de la palabra poética”. Es más, mi escritura nació de mi intimidad, gracias a una prima y a un grupo de sus compañeras de clase, que le dieron algunos de mis poemas a una profesora, para que finalmente fueran a dar a una emisora de radio, cuyo portal era algo así como “la hora del poeta” y que algunos años más tarde, un profesor de castellano y literatura de la Escuela nocturna en la que estudiaba , cayera en la tentación (sin que yo lo supiese) de entregar un escrito mío a un concurso literario del que para mi sorpresa resultara ganador.
 Con esos antecedentes, me fui creando un prontuario y, necesariamente, tuve que ir publicando, bajo mi responsabilidad, mis primeros pecados literarios. Y comencé a enviar poemas como mariposas al viento. De modo que tengo la conciencia de haber creado mi propia primavera del Canto,al estilo poundiano, así como también, cuando las circunstancias lo requerían, su propio invernadero.
Con esos antecedentes, me fui creando un prontuario y, necesariamente, tuve que ir publicando, bajo mi responsabilidad, mis primeros pecados literarios. Y comencé a enviar poemas como mariposas al viento. De modo que tengo la conciencia de haber creado mi propia primavera del Canto,al estilo poundiano, así como también, cuando las circunstancias lo requerían, su propio invernadero.Hasta que un día, se cumplió un anhelo secretamente guardado, el de pertenecer al equipo de redacción de la revista literaria (mayormente de narrativa) llamada El escarabajo de oro, gracias a una invitación del poeta Victor García Robles. Fue a raíz de haber obtenido el Primer Premio de Poesía de la revista “Microcrítica”, cuando tímidamente me acerqué a sus tertulias de los viernes a las diez de la noche en el Café Tortoni en el que empecé a codearme con aquellos “monstruos sagrados de la literatura joven que yo admiraba y a participar con mis poemas y comentarios de libros de poesía. Recuerdo que mi primer poema, apareció con el siguiente lema: “El poeta Manuel Ruano tiene 22 años. Vino premiado. Es nuestra última adquisición. Obtuvo el Primer Premio de Poesía de la revista “Microcrítica”, entre más de 650 participantes...” En aquellas memorables reuniones había de todo: invitados célebres, curiosos, chicas hermosas, parlanchines, artistas, intelectuales del más colorido plumaje, etcétera,etc. Y ahí empecé a disfrutar de la bohemia nocturna de Buenos Aires y a conocer a muchos poetas. Entre ellos al poeta dominicano Manuel del Cabral, que me definió así: “Poeta auténtico Manuel Ruano, por su yo no bautizado...”





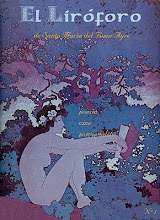








No hay comentarios:
Publicar un comentario