

 Como decía Quevedo, “soy hijo de mis obras y padrastro de las ajenas”. Eso, lo admito, me da pie para continuar con mi propia presentación. Después de todo, más vale ser conocido para opinar de uno, que cualquier otro que tenga la mala idea de recordarme lo imperdonable de lo que soy.
Como decía Quevedo, “soy hijo de mis obras y padrastro de las ajenas”. Eso, lo admito, me da pie para continuar con mi propia presentación. Después de todo, más vale ser conocido para opinar de uno, que cualquier otro que tenga la mala idea de recordarme lo imperdonable de lo que soy.Entre otras cosas, está la de haber tenido la funesta idea de publicar mi primer libro, Los gestos interiores, en el sesenta y nueve, o sea, que no entré (para desgracia de los críticos y futuros exégetas) en la bien acreditada generación del setenta. Y todavía menos en la del sesenta. O sea que para siempre seré un poeta “degenerado” por propia voluntad.
Cuando mi amiga Olga Orozco (que era bruja), me lo decía resignadamente: “Tú lenguaje es tan personal que me cuesta clasificarlo como al de otros poetas”, en realidad lo que quería decirme era que me perdería en un purgatorio de las palabras que quién sabe adónde me iría a llevar. Vale decir que podría morir en un mar de la confusión... Lo que me señalaba, desde ya, como a un anarquista libertario que por ser del sur (de Buenos Aires) y realista por tolerancia; aunque alucinado por adopción, me obligaba a ser un “sur realista” en toda la extensión de la palabra, como bien reflexionaba el poeta desaparecido por el fascismo de la época, Jorge Santoro. Surrealista. O sea, un realista del sur “in terra ignota”.
Pero lo que es peor todavía, es la hora de los manifiestos. Los manifiestos vociferan rebeldía; pero casi nunca buenos poemas. Por eso, cuando me convocaron para tomar un determinado grupo estético, preferí salir a tomar aire fresco, porque lo podrido siempre me conduce al vómito. Ya sea en la literatura como en la política. Y yo, en vez de hacer algo más útil por la vida, no encontré mejor camino que el de ser el primer adelantado de mis propias provocaciones. Por eso escribía como si se me fuera a acabar el oxígeno. Y pertenecí al grupo literario más cuestionativo de la época: El escarabajo de oro. Una mezcla de Poe, Sartre, Marx y Camus.
 Antes, en el momento de servir en el ejército, donde todos se salvaban por tener pie plano o miopía, yo estuve bajo bandera como un soldadito de plomo, con la vista mejor que nunca y las piernas sanas como las de un canguro. Era el campeón de los saltos vivos y el esclavo de un sargento que me despertaba a las tres de la mañana para matarle los mosquitos y cebarle mate. Pero eso sí, cuando me ordenaban dar un paso al frente, yo daba dos atrás... Sin soltar la bandera. El cielo de Córdoba es testigo de que escribía poemas en el momento de hacer guardia con el fusil al hombro. Y sin embargo, leía en el reposo cuando estaba de cuarto vigilante.
Antes, en el momento de servir en el ejército, donde todos se salvaban por tener pie plano o miopía, yo estuve bajo bandera como un soldadito de plomo, con la vista mejor que nunca y las piernas sanas como las de un canguro. Era el campeón de los saltos vivos y el esclavo de un sargento que me despertaba a las tres de la mañana para matarle los mosquitos y cebarle mate. Pero eso sí, cuando me ordenaban dar un paso al frente, yo daba dos atrás... Sin soltar la bandera. El cielo de Córdoba es testigo de que escribía poemas en el momento de hacer guardia con el fusil al hombro. Y sin embargo, leía en el reposo cuando estaba de cuarto vigilante. ¿Había algo más edificante que soñar bajo los impulsos de la poesía en esos momentos tan oscuros? No lo sé. Tal vez. A lo mejor. Lo cierto es que vinieron otros libros y con ellos otros amargores de otra naturaleza, que de ninguna manera me hacía un adalid de la intolerancia. Cuando muchos poetas ya tenían cuentas bancarias, yo coleccionaba estampillas líricas: Vallejo, Pound, Eliot, Cesaire, Trakl, La Mandrágora, que ya eran clásicos en sí. Y debo confesarlo, me sentía como una mariposa sobre un témpano de hielo. Por eso publiqué un segundo libro, Según las reglas (1972), en la que recapitulaba en torno a la poesía y su fundamentación, que obtuvo un premio en el Perú y que llevaba el nombre de un poeta glorioso.
¿Había algo más edificante que soñar bajo los impulsos de la poesía en esos momentos tan oscuros? No lo sé. Tal vez. A lo mejor. Lo cierto es que vinieron otros libros y con ellos otros amargores de otra naturaleza, que de ninguna manera me hacía un adalid de la intolerancia. Cuando muchos poetas ya tenían cuentas bancarias, yo coleccionaba estampillas líricas: Vallejo, Pound, Eliot, Cesaire, Trakl, La Mandrágora, que ya eran clásicos en sí. Y debo confesarlo, me sentía como una mariposa sobre un témpano de hielo. Por eso publiqué un segundo libro, Según las reglas (1972), en la que recapitulaba en torno a la poesía y su fundamentación, que obtuvo un premio en el Perú y que llevaba el nombre de un poeta glorioso.Con mucho dolor, hay que decirlo, el ser un “surrealista del sur” me hacía candidato, como a otros amigos queridos de las letras (y me refiero a Miguel Ángel Bustos, Jorge Santoro, Oscar Barros, entre muchos otros) a desaparecer en las tinieblas del absurdo, al mejor estilo de las palabras de Camus. Era la época en el que el infierno no era una metáfora literaria y estaba frente a uno como un espejo. (¡Ah, mi querido Rimbaud!... Tú que decías: “Por delicadeza/ yo he perdido mi vida”).
Así, en resumidas cuentas, vinieron otros libros, otros viajes, otros paisajes en mi itinerario existencial. Llegó el momento de recorrer buena parte de Latinoamérica, ver la tierra de mis abuelos en Europa y constatar que el mundo es mucho más cruel de lo que propone. Sólo la poesía redime a los hombres. Por eso, en In terra ignota, insistí con Son esas piedras vivientes (1982); Yo creía en el Adivinador orfebre (1983); Mirada de Brueghel (1990)e Hypnos (1995), que son, en conjunto, crónicas de una música obsesiva y una flora desconocida que he tenido toda la intención de reinventar.
 Sí, soy hijo de mis obras y padrastro de las ajenas, como dijera Quevedo. ¿Por qué no? Hago este autobrulote como si fuera El Otro que soy, es decir, el mismo. Un saturniano de autobrulote.
Sí, soy hijo de mis obras y padrastro de las ajenas, como dijera Quevedo. ¿Por qué no? Hago este autobrulote como si fuera El Otro que soy, es decir, el mismo. Un saturniano de autobrulote.Después de todo, quizá, Luisa Mercedes Levinson tuvo razón cuando me dedicó su libro: “...Yo el búho le auguro a mi hermano en premoniciones, la suerte y la buena magia”.






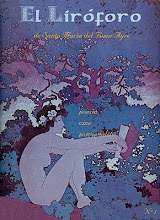








No hay comentarios:
Publicar un comentario