Olga Orozco:
radiografía en sepia de una pasión
“Me voy por unos días al campo…”
(En los días que precedieron a su muerte...)

OLGA OROZCO
1920-1999
Postales a la sepia
El dìa 15 de agosto muere en la ciudad de Buenos Aires, Olga Orozco, a los setenta y nueve años de edad, en el Sanatorio Anchorena. Este desenlace se produce por trastornos circulatorios que venìa padeciendo desde hace algún tiempo.
Yo la había conocido en el año 1974 durante una reunión de intelectuales que había programado el poeta venezolano Juan Liscano en casa de su hija Clementina en las proximidades de Retiro cuando su visita a
Me decía que era como un pez, porque lloraba mucho. Lloraba con horario. Lloraba sin horarios. Lloraba entre horarios. Y también lloraba a contrarreloj. Muchas fotos en sepia sabían de eso y era una verdadera tragedia, porque ocupaban como criaturas vivientes sus instantes. Eran como floreros con flores disecadas que habían absorbido sus lágrimas. Y esa manía de amante trágica, se acentuó repentinamente a la muerte de su esposo, Valerio Peluffo, del que hablara siempre en presente, desconsolada por la pena de confesarse en los rincones de la casa. Y para eso existen las ventanas, me dije, para ver en el más allá en mediúmnicas jornadas. Y un hermoso y panorámico ventanal en la sala de recibo desde donde se ve esa parte luminosa de Buenos Aires tan de barrio norte y tan de señora con el dolor a cuestas. Con todo, había un cortinaje interior que entretejía menudamente otras penumbrosas sensaciones de condolencias pasadas, de envejecidas historias que sólo la poesía puede redimir desde una inagotada tristeza:
aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mí
/igual que en un espejo de sonrientes praderas,
y a la que tú verás extrañamente ajena:
mi propia aparecida condenada a mi forma de este
/mundo.”
En su memoria (como una casa antigua de imágenes calladas) sobrevivía la infancia, pero no como una alegoría difunta, sino con la estridencia de una muchachita sensible que ve las cosas que pasan a su alrededor: ella era una enana que no había acabado nunca de crecer.
Así se lamentaba y contemplaba a sí misma. El mundo era otra cosa que desde hacía siglos, quizás desde antes que su padre viniera de Sicilia, manejaban los adultos. ¿Cómo deberían llamarse esas páginas que la abuela le contaba y que ella inexorablemente iba guardando en el fondo del almacén de los recuerdos? Ahí, sí, se iban forjando por primera vez la divinidades menores y mayores de su zodíaco personal. Por eso volvía a reclamarle a su madre en su hogareña Toay que volviera contar su historia. Así arrancaban muchas de sus reclamaciones en sus poemas, por una pregunta. Y así, también, se desarmaban sus ritos, sus metamorfosis, sus esperanzas, su doble visión del mundo.
Muchas veces, cuando la visitaba, experimentaba una sensación de huésped secreto con el raro privilegio de compartir una intimidad en todo su esplendor y en cada una de sus facetas.
Sus pensamientos (se llevó esa sensación) eran líquidos y armónicos a un tiempo, lo sé, en el que fluían iluminados escenarios como peces dorados que nadan llevados por una corriente que va directa al magneto mayor de la existencia. O sea, Dios. Lo que se llama una cosmogonía verbal. Amparada de rituales domésticos, de visitas acostumbradas, de amistades contradictorias que muchas veces alimentaban su compañía. Algunas veces fui testigo de gente que sin ningún aviso, interrumpía la fluidez del diálogo mantenido desde hacía algún rato. Y las voces variaban la capacidad de silencio en estentóreos relámpagos verbales. Es decir, lo que podría llamarse una manera de diluir el tiempo, en el maridaje de la luz y la sombra. Así es Piscis, me dije, la gente de Neptuno. Navega en vez de caminar...
Lloraba a tiempo. Lloraba a destiempo. Y el tiempo, como la encarnación de un dios Cronos pagano, litigaba en su sacrificio. Desafortunadamente, el tiempo se adueñaba de todo. Entonces, lo sé, lloraba porque ya no había tiempo...
Pero aparte de enana, ella era ciega. Y se desdoblaba en Lía para ver el sol en la otra oscuridad. Así emanaban sus nostalgias en muertes insepultas que ahogan el corazón, como si el corazón fuera la piedra de toque de la inocencia que se hunde en las profundidades. Plegada en la obediencia, incrustada en lo visible y en lo invisible de un laberinto del adiós. Así te encuentras, como la exorcizada Olga en naufragios tenebrosos que, al fin de cuentas, son los preámbulos de la iniciación. ¿Cuántos pliegues había en su interior que pudiera alarmarse al menor soplo, a la menor de las tormenta que reportara el sentimiento herido de los días que fueron quedando en un álbum de fotografías?
Sí, el mundo tallaba su nombre en cuarzos duros, en granito tatuado de ensoñación...




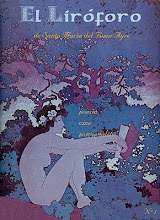








No hay comentarios:
Publicar un comentario